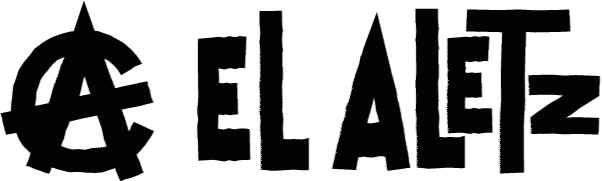La cabina del dolor avienta su maldiciones desde la esquina persa.
Los hombres viejos escupen espuma y hablan de sus hermanos muertos.
Están tan borrachos que sus dientes se atascan y los vecinos sólo consiguen oir
gemidos lentos.
Pero el resto de la ciudad duerme y los hombres flacos se masturban.
Los gatos ronronean sus vocales de sueños y la larga oración del mundo apaga sus luces.
La principal queja es que ellos nunca pudieron tener hijos. ¿Pero a quien le importa?
La cabina yace entre la niebla y sólo se puede entrar a ella cuando no sabe que la estamos viendo.
Como las estatuas cuyas puertas sólo se abren los días nublados, cuando nadie realmente tienes ganas de hacerlo.
Pero las cuentas del dolor se reúnen en collares tallados a mano y ponen anuncios en los directorios telefónicos.
¿Cómo, entonces, es tan difícil encontrarlas?
Se las ve sólo en los cuellos de las mucamas turcas retratadas hace siglos, antes de que el imperio otómano se hundiera en el humo de sus historias.