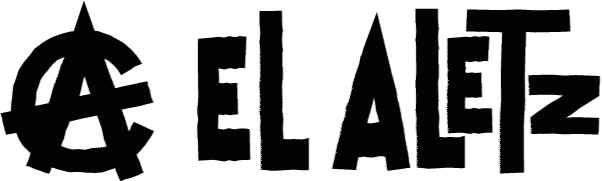A partir de ahora empezaré, mes con mes, a compartir algunos de mis cuentos favoritos; la idea es transcribirlos a mano, carácter por carácter, para ver si se me pega algo de los grandes maestros.
Este mes empezaré con uno de mis cuentos favoritos de todos los tiempos. Es de Harrison Bergeron y viene incluido en un libro publicado en 1968, llamado Bienvenidos a la casa del mono, que también es de mis libros preferidos, escrito por Kurt Vonnegut.
La mente de Vonnegut, a través de todas las inesperadas, sencillas, simples y conmovedoras historias nos lleva a un recorrido lleno de sorpresas.
Este cuento, particularmente, me gusta para estos tiempos: La historia de la igualdad en el lejano año del 2081. Léanlo y díganme si como yo imaginan que sería del mundo si todos nos quitáramos nuestros compensadores y viviéramos, sin pesos y sin las constantes ráfagas de distracciones que nos alejan del presente y de nuestros objetivos más profundos.
El lejano año 2081 no lo parece tanto y el Compensado General está en todas partes pero, principalmente dentro de nosotros: ¿Necesitamos un gobierno controlador que nos someta y nos impida ser conscientes o podemos someternos nosotros mismos, olvidarnos y perdernos sin ayuda alguna?
¿Ustedes que creen?
Después del leer el cuento (pueden leerlo aquí mismo o dando click dónde dice “Harrison Bergeron” y descargarlo de scribd en un archivo de word), pueden ver el trailer del cortometraje 2081 basado en este cuento que próximamente se estrenará, al menos en Estados Unidos (no se pierdan el soundtrack, lo hace Kronos Quartet).
El cuento es traducido por Julieta Dieguez, de la edición de editorial Extemporaneos de 1974.
Era el año 2081, y todo el mundo era al fin igual. No sólo eran iguales ante Dios y la ley. Eran iguales de todo a todo. Nadie era más listo que otro. Nadie era mejor parecido que otro. Nadie era más fuerte o veloz que otro. Toda esta igualdad se debía a las Enmiendas Nos. 211, 212 y 213 a la constitución y a la vigilancia incesante de los agentes del Compensador General de Estados Unidos de Norteamérica.
Sin embargo, algunas cosas del vivir aún no se encontraban bien. Por ejemplo, el mes de abril seguía volviendo loca a la gente porque aún no entraba la primavera. Y fue durante es mes pegajoso que los agentes del C-G se llevaron a Harrison, el hijo de catorce años de George y Hazel Bergeron.
Es cierto que fue algo trágico, pero George y Hazel no podían preocuparse demasiado. Hazel tenía una inteligencia media, lo cual quería decir que era incapaz de pensar salvo en pequeños estallidos. Y George, cuya inteligencia se encontraba muy por encima de la normal, usaba un pequeño radio en el oído que le obstaculizaba el pensamiento. Por ley, estaba obligado a llevarlo puesto en toda ocasión. Estaba sintonizado a un transmisor gubernamental. Cada veinte segundos, más o menos, el transmisor enviaba ruidos agudos para impedir que personas como George le sacaran una ventaja injusta a su cerebro.
George y Hazel se encontraban viendo televisión. Las mejillas de Hazel estaban llenas de lágrimas, pero por el momento, se le había olvidado por qué lloraba.
En la pantalla se veían bailarinas de ballet.
Un zumbido sonó en la cabeza de George. Sus pensamientos huyeron en medio del pánico, como ladrones ante una alarma.
“Ese fue un baile bien bonito, eso que acaban de bailar”, dijo Hazel.
“¿Huh?”, dijo George.
“Ese baile, estuvo bonito”, dijo Hazel.
“Aja”, dijo George. Trató de pensar un poco acerca de las bailarinas. Realmente no eran muy buenas, no mejor que otras, de cualquier manera. Estaban cargadas con pesas en forma de cinturones anchos y con bolsas llenas de perdigón, y llevaban máscaras para que nadie, al ver un gesto gracioso y libre o una cara bonita, se pudiera sentir incómodo. George empezaba a darle vueltas a la idea de que quizá no se debía compensar a las bailarinas. Pero antes de que pudiera clavarse en este pensamiento, otro ruido de su radio vino a dispersarlo.
George se sobresaltó. También dos de las ocho bailarinas.
Hazel lo vio sobresaltarse. Ya que ella no usaba un obstaculizador mental, tuvo que preguntar a George cómo había sido el sonido.
“Parecía como si alguien le estuviese pegando a una botella de leche con un martillo”, dijo George.
“Creo que sería muy interesante, poder oír todos esos sonidos distintos”, dijo Hazel, con algo de envidia. “Todo lo que se les ocurre”.
“Hum”, dijo George.
“Sólo que si yo fuera el Compensador General, ¿sabes lo que haría?”, dijo Hazel. En realidad, Hazel se parecía bastante al Compensador General, una mujer llamada Diana Moon Glampers. “Si yo fuera Diana Moon Glampers”, dijo Hazel, “pondría campanas los domingos, sólo campanas. Algo así como para honrar la religión”.
“Podría pensar si sólo fueran campanas”, dijo George.
“Bueno, quizá campanas muy fuertes”, dijo Hazel. “Creo que yo sería un buen Compensador General”.
“Tan bueno como cualquier otro”, dijo George.
“¿Quién sabe mejor que yo lo que es normal?”, dijo Hazel.
“Exactamente”, dijo George. Empezó a tener una visión momentánea de su hijo anormal, ahora en la cárcel, de Harrison, pero una salva de veintiún cañonazos en su cabeza acabó con todo.
“Caray”, dijo Hazel, “Esa estuvo gruesa, ¿verdad?”.
Estuvo tan gruesa que George estaba pálido y tembloroso y se veían una lágrimas a la orilla de sus ojos rojizos. Dos de las ochos bailarinas se habían desmayado en el piso del estudio, agarrándose las sienes.
“De repente te ves tan cansado”, dijo Hazel. “¿Por qué no te estiras sobre el sofá para que descanses tu bolsa de compensadores en los cojines, amorcito?” Se refería a las cuarenta y siete libras de perdigón en una bolsa de lona, que George llevaba -con candado- al rededor del cuello. “Ve y descansa la bolsa durante un ratito”, dijo. “No importa que no seas igual a mí durante un rato”.
George tomó la bolsa entre las manos, pesándola. “No me molesta”, dijo. “Ya ni la noto. Es parte de mí”.
“Te he visto tan cansado últimamente, algo así como desgastado, dijo Hazel. “Si hubiera modo de hacer un hoyito en el fondo de la bolsa para poder sacar unas cuentas de esas bolas de plomo. Sólo unas cuantas”.
“Dos años de cárcel y dos mil dólares por cada bola que saque”, dijo George. “No creo que sea un buen negocio”.
“Si sólo pudieras sacar una cuentas cuando regresas del trabajo”, dijo Hazel. “Quiero decir, aquí no compites con nadie. Sólo te la pasas sentado”.
“Si lo hiciera sin que me pescaran”, dijo George, “los demás también tratarían de hacerlo y muy pronto estaríamos de nuevo en la Edad Media, con todos compitiendo en contra de los demás. No te gustaría eso, ¿verdad?”.
“Lo odiaría”, dijo Hazel.
“Ahí tienes”, dijo George. “Cuando la gente empieza a engañar a la ley, ¿qué crees que le sucede a la sociedad?”.
Si a Hazel no se le hubiese ocurrido una respuesta a esta pregunta, George no la hubiera podido contestar. Escuchaba el ruido de una sirena dentro de su cabeza.
“Me imagino que se haría pedazos” dijo Hazel.
” ¿Qué se haría pedazos?”, dijo George, distraído.
“La sociedad”, dijo Hazel, insegura. “¿No es lo que acabas de decir?”.
“¿Quién lo sabe?”, dijo George.
Repentinamente, se interrumpió el programa de televisión para pasar una noticia. Al principio no se supo por cierto de lo que trataba la noticia ya que el locutor, como todos los locutores, sufría de un impedimento oral serio. Durante medio minuto, y en un estado de agitación, el locutor trató de decir “Damas y caballeros”.
Al fin abandonó el intento y le pasó el boletín a una bailarina.
“Está bien”, dijo Hazel acerca del locutor, “hizo un esfuerzo. Eso es lo importante. Se esforzó en hacer lo mejor que pudo con lo que Dios le dio. Deberían darle un buen aumento por haberse esforzado tanto”.
“Damas y caballeros”, dijo la bailarina, leyendo el boletín. Debió haber sido de una belleza extraordinaria, porque la máscara que llevaba puesta era espantosa. Y era fácil darse cuenta de que se trataba de la bailarina más fuerte y agraciada, ya que sus bolsas de compensadores eran tan grandes como las que usaban los hombres que pesaban doscientas libras (92 kilos).
Y de inmediato tuvo que disculparse por su voz, que era una voz muy injusta para una mujer. Su voz era una melodía cálida, luminosa, eterna. “Disculpen”, dijo, y empezó de nuevo con una voz fuera de toda competencia.
“Harrison Bergeron, de catorce años”, dijo, con una voz que era un graznido, “acaba de escapar de la cárcel donde se encontraba bajo sospecha de querer derribar al gobierno. Es un genio y un atleta, se encuentra sub-compensado y se le debe considerar extremadamente peligroso”.
“Repentinamente pareció en la pantalla una fotografía de Harrison Bergeron – tomada de los archivos policiacos- de cabeza, luego de lado, luego de cabeza otra vez, y finalmente al derecho. La fotografía mostraba a Harrison en toda su altura frente a un fondo calibrado en pies y pulgadas. Media exactamente siete pies de altura (2.13 metros).
El resto de la apariencia de Harrison era ferretería y noche de Halloween. Nadie jamás había tenido que soportar compensadores tan pesados, Había superado los impedimentos con más rapidez que la capacidad inventiva de los hombres C-G. En vez de llevar un pequeño radio de audífonos como compensador mental, usaba unos audífonos enormes y anteojos con lentes gruesos y ondulados. Los anteojos eran no sólo para dejarlo medio ciego sino para provocarle unas jaquecas insoportables.
Llevaba trozos de metal colgados por todos lados. Por lo general, había una cierta simetría, una pulcritud militar en los compensadores aplicados a las personas fuertes, pero Harrison parecía una chatarrería ambulante. En la carrera de la vida Harrison cargaba trescientas libras (138 kilos).
Y para equilibrar su apariencia, los hombres C-G exigían que usara en todo momento una pelota roja de hule como nariz, que mantuviera sus cejas rasuradas y que cubriera su dentadura blanca y perfecta con casquillos negros en forma desordenada.
“Si ven a este muchacho, dijo la bailarina, no -repito- no traten de razonar con él”.
Se escuchó el chillido de una puerta que alguien arrancó de sus bisagras.
De la televisión surgieron gritos y exclamaciones de consternación. En la pantalla, la fotografía de Harrison Bergeron saltó y volvió a saltar, como si bailara al son de un temblor.
George Bergeron identificó correctamente el temblor, y bien podía hacerlo: en numerosas ocasiones su propio hogar había bailado al son del mismo estallido. “Dios mio, dijo George, ese debe ser Harrison”.
Instantáneamente esta idea se hizo añicos debido al estruendo de un choque automovilístico en su cabeza.
Cuando George pudo abrir los ojos de nuevo, había desaparecido la fotografía de Harrison. Un Harrison viviente, vibrante, llenaba la pantalla.
Rechinando, bufonesco y enorme, Harrison se encontraba de pie en medio del estudio. Todavía tenía en la mano la perilla de la puerta recién arrancada. Todos – bailarinas, técnicos, músico y locutores- se le postraron de rodillas esperando la muerte.
“¡Soy el Emperador!”, gritó Harrison. “¿Me oyen? ¡Soy el emperador! ¡Todos deben hacer lo que yo ordene de inmediato!”. Dio una patada en el piso y el estudio tembló.
“Ya me ven así – bramó-, lisiado, con trabas, enfermo, ¡soy el gobernante más famoso que jamás haya vivido! !Ahora véanme convertirme en lo que soy capaz de ser!”.
Harrison se arrancó los tirantes de su arnés compensador como si fuesen hojas desechables, se arrancó los tirantes garantizados a sostener cinco mil libras (2,300 kilos).
Los compensadores de chatarra cayeron estrepitosamente al piso.
Harrison metió los pulgares debajo de la varilla del candado que aseguraba el arnés que traía en la cabeza. La varilla tronó como una hoja de apio. Harrison aplastó sus auriculares y sus anteojos contra la pared.
Arrojó su nariz de pelota, revelando a un hombre que hubiese infundido respeto a Thor, el dios del trueno.
“Ahora escogeré a mi Emperatriz”, dijo, mirando a la gente postrada. “¡Que la primera mujer que se atreva a ponerse de pie reclame a su consorte y su trono!”.
Pasó un momento, y se levantó una bailarina, ondulándose como un sauce.
Harrison le arrancó el compensador menta de la oreja, la liberó de los compensadores físicos con delicadeza maravillosa. Por último, le quitó la máscara.
Era de una belleza deslumbrante.
“Ahora -dijo Harrison, tomándola de la mano-, ¿le enseñamos a la gente el significado de la palabra baile? ¡Música!”- ordenó.
Los músicos regresaron desordenadamente a sus sillas y Harrison los liberó también de sus compensadores.
“Toquen los mejor que puedan, les dijo, y los haré varones y duques y condes”.
La música comenzó. Al principio era normal: barata, tonta, falsa. Pero Harrison arrancó a dos músicos de sus sillas, agitándolos como si fuesen batutas mientras cantaba la música tal y como quería que la tocaran. Estrepitosamente, los colocó de nuevo en sus lugares.
La música volvió a comenzar, y la mejoría era notable.
Harrison y su Emperatriz sólo escucharon la música durante un rato: la escucharon con suma seriedad, como si estuviesen sincronizando los latidos de su corazón a la música.
Trasladaron todo su peso a las puntas de los pies.
Harrison colocó sus manotas sobre la cintura de avispa de la muchacha, dejando que palpara la ingravidez que habría de inundarla.
Y luego, en una explosión de júbilo y gracia, ¡se lanzaron por los aires!
No sólo abandonaron las leyes de la tierra sino también la ley de la gravedad y las leyes del movimiento.
Bailaron con viveza, girando, saltando, haciendo cabriolas, jugueteando y dando vueltas.
Brincaron como venados en la luna.
El techo del estudio se encontraba a treinta pies (casi diez metros) de altura, pero cada brinco lo acercaba a los bailarines.
Se hizo obvio que si intención era besar el techo.
Lo besaron.
Y luego, neutralizando la gravedad con amor y pura voluntad, permanecieron suspendidos en el aire varios centímetros debajo del techo y se dieron un beso que duró una eternidad.
Fue entonces que Diana Moon Glampers, Compensador General, entró al estudio con una escopeta de dos cañones con diez calibradores. Tiró dos veces, y el Emperador y su Emperatriz murieron antes de tocar el piso.
Diana Moon Glampers volvió a cargar su escopeta. La apuntó hacía los músicos y les dijo que disponían de diez segundos para volver a colocarse sus compensadores.
Fue en ese momento que se fundió el bulbo de la televisión de los Bergeron.
Hazel se volvió para comentar con George acerca del apagón. Pero George había salido a la cocina a buscar una lata de cerveza.
George regresó con la cerveza y se paró durante un momento mientras una señal del compensador los sacudió. Y luego se volvió a sentar. “¿Has estado llorando?”, preguntó a Hazel.
“Sí”, dijo ella.
“¿Por qué?” preguntó él.
“Se me olvida”, contestó Hazel. “Algo muy triste en la televisión”.
“¿Qué fue?”, dijo él.
“Lo tengo hecho bolas en la mente”, dijo Hazel.
“Olvídate de cosas tristes”, dijo George.
“Siempre lo hago”, dijo Hazel.
“Así me gusta”, dijo George. Sintió un sobresalto. Había el sonido de una remachadora en su cabeza.
“Caray, esa sí estuvo gruesa”, dijo Hazel.
“Tan gruesa, que puedes repetirlo”, dijo George.
“Caray, dijo Hazel, esa sí que estuvo gruesa”.