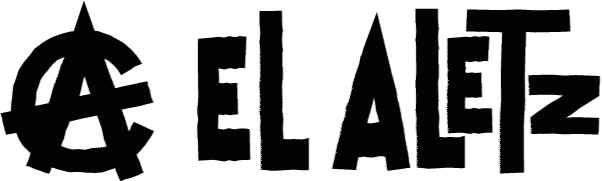Acabo de colgar el teléfono. No sé muy bien como me siento. La muerte siempre te atonta, es como algo lejano que uno viera a través del cristal y poco a poco el dolor, pero más el amor, lo traspasaran hasta tocarnos, hasta tocarme. Mi mamá me dice del otro lado de la línea que mi abuelo se ahogo, que le acaban de avisar desde Cancun.
Acababa de ver una foto suya en Facebook, que había llegado bien a la playa y estaba disfrutando el sol. La estaba viendo 5 minutos antes de que hablara mi mamá y en la foto mi abuelo se veía tan vivo como siempre.
Los cristales de la muerte se meten poco a poco en mis recuerdos, revolviendo todos los filotes, los lazos que me unen a él, y más que tristeza (aunque también está ahí, como el viejo animal lento y dramático y cansado que es) siento un profundo agradecimiento que me aprieta la garganta. Cada célula en mi cuerpo que por una u otra razón se quedó unida con él para siempre, no sabe cómo agradecerle por lo que le dio.
Mi abuelo Paco no fue perfecto, ni fue un héroe y últimamente estaba deprimido y cuando mi mamá y mis tíos eran chicos les pegaba, y a mi abuelita también, golpizas, y se iban con otras mujeres y se emborrachaba y no veía a sus hijos. Mi abuelo tiene su parte oscura, mi abuelo no es una pieza de museo, mi abuelo estuvo muy lejos de ser perfecto, mi abuelo, como ningún otro ser humano en el mundo, no se merece ser recordado como alguien intachable, que sólo dio amor. Porque eso sería una caricatura, una burla en vez de algo sagrado, porque nadie es sólo luz, porque todos venimos aquí a aprender y no sólo a ser bondadosos o caritativos o lo que sea que la gente suele considerar como algo bueno.
Me siento agradecido porque ese abuelo con errores y ganas de vivir y tristeza y talento y alcoholismo y perseverancia y ternura, compartió su vida conmigo, y nunca escatimó nada, y la compartió como pudo desde quien era, y eso para mi fue suficiente para llenarme, para hacerme sentir el amor a través de él, su ternura, su miedo. Me cargaba cuando era bebé como ahora cargaba a mi hijo… maravillado de vernos. Me ponía en sus piernas y me mecía, me llevaba de viaje junto a mi abuelita en sus recorridos de agente de ventas, me dejaba estos últimos años, a pesar de que le doliera o no le gustara mucho, quitarle las espinillas de la cara.
No sé cómo haya sido ese último momento, hace algunas horas, abajo del mar, el sólo frente al futuro. Tal vez sintió dolor, desesperación o tristeza, o tal vez no. Pero fue un momento sagrado, como cada uno de los momentos que pasó aquí. Cuando supo que su papá, que era policia, nunca lo quiso ni lo reconoció, o cuando era niño y llevaba en el cuello la ardilla que había adoptado, amarrada con una correa, caminando por las calles de Santa María La Rivera. La vieja Santa María de los recuerdos de mis abuelitos, la Santa María en sepia donde él le dijo a mi abuelita “A dónde vas, Guillita”, impecablemente trajeado, con un cigarro en la boca y aparentando muchos años más de los 16 que tenía. La Santa María de los billares, de los juegos con los niños disfrazados de toros practicando a ser toreros, la del internado y el futbol americano, la de todas las chicas que besó antes de mi abuelita y todos los demás recuerdos que nunca nos contó: las mariposas en la garganta, el miedo a morirse cuando en los noventas estuvo muy grave en terapia intensiva porque los doctores se equivocaron en una operación muy sencilla.
Si él no hubiera seguido los pasos que siguió ni mi mamá, ni yo, ni mi hijo estaríamos aquí; ninguno de nosotros habría sentido el dolor y la extrañeza y la alegría de estar vivos. Gracias a él puedo ver la sonrisa de mi hijo y gracias a él puedo sonreír en los brazos de mi mamá, mientras me arrullaba muchísimos años atrás, en la casa de mis abuelitos en La Noria. No sé como se puede agradecer eso.
Dentro de un ratito vamos a ir casa de mi abuelita a avisarle y después no sé, no sé si vayan a traer su cuerpo o si lo velemos o qué pase. Sólo me gustaría que nuestro agradecimiento sobrepase nuestros dramas, la preocupación de lo que va a hacer mi abuelita sin él, el dolor de todo lo que lo vamos a extrañar. Porque mi abuelo Francisco Rosas Monroy no fue una víctima ni siquiera en el último momento de su vida. Su muerte, como toda su vida, como todos su errores y dolores y tinieblas y recuerdos y amor, son sagrados. Y esta es la forma en la que le tocaba morir, y en la que de una u otra forma decidió irse, y seguir creciendo, de otra forma, como sea que se siga después de todo esto.
Gracias, abuelito, muchas gracias por todo. Por darme a mi mamá y a mí y a mi hijo. Gracias por tus besos y tu barba picuda y tu futbol americano y por Santa María y por todo lo hiciste por mis tíos y mi abuelita y por cuidarnos tanto de niños y darnos tantos besos y comprarnos tantas cosas, por cargarme en tus hombros (todavía tengo la sensación de mi barbilla contra la parte de arriba de tu cabeza), gracias por los micrófonos Le-son y por decirnos que casi ni comíamos nada, que cuando tu eras joven en el internado te comias no se cuántos huevos y no sé cuántos jugos de naranja de una sola sentada, gracias por formar esta familia y por la casa de La Noria, y por los carritos -patinetas de ninjas que nos compraste en el viaje a Baja California, gracias por los restaurantes con los club sandwiches y por apartarme en el periódico los artículos que creías que me iban a interesar, y por guardarme las revistas día 7 que salían todos los domingos en el universal, y por comprarme álbums y estampas del mundial, y por los helados Bing y por saludarnos desde la ventana del hospital cuando sabías si ibas a reponerte y salir algún día.