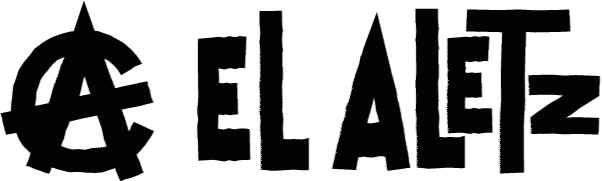Es temprano, casi las ocho de la mañana y yo voy en el metro camino al trabajo leyendo un libro de Kerouac. El trabajo está en una construcción muy cerca de la villa Olímpica, ahí no tengo mucho más que hacer que perder el tiempo y por momentos, cuando el jefe se acerca, pasarle las herramientas de trabajo al vampiro, un albañil rumano que habla muy poco español y al que el cabello, largo y lacio, le llega hasta la cintura. Pero aún no estoy ahí, sigo en el metro, leyendo “Los vagabundos del Dharma”, pensando que todo eso de Buda y el sutra del diamante en verdad es muy interesante. Estoy sumido en cada uno de los párrafos, metido dentro de cada línea sintiendo al viejo Kerouac meditar, diciéndose a sí mismo: no soy nada, no tengo nada, estoy vacío y soy un futuro Buda. Algo de la forma en que describe ese amor, ese vacío trepando por las paredes de su corazón se trasmite hasta mí. Un Kerouac tranquilo, que había encontrado algo verdadero. ¿Que era todo eso, todo ese amor descolgándose de los ojos de los santos? ¿Quién era ese Avolokittesvara y su compasión infinita?
Dos días después del párrafo anterior estoy cruzando el barrio en el que vivo en dirección al metro. Me duele la cabeza por la reseca y me siento mal, triste y lento y gordo y estúpido. Siento que soy más bajo que todo y que desde mi posición sucia tengo que voltear la cabeza hacía arriba para poder ver a los demás; a la gente que camina a mi lado, a los policías del metro, a mis amigos. Siento que todos han encontrado algo, que tienen algo, que son parte de algo. Que sonríen porque el diamante de la vida ha soltado sus rayos sobre ellos y porque lo saben y se sienten tranquilos y agradecidos. Y yo estoy aparte, lejos, aislado. Además estoy crudo. Tengo casi seis meses crudo desde que llegué a Barcelona y vivo sólo. La semana pasada estaba tan borracho que apenas conseguí arrastrarme de las ramblas al metro de plaza Catalunya y llegar a mi casa, vomitando en las aceras. ¿Cuanto tiempo más voy a seguir así? No sé, pero voy pensando en eso y en que está vida no es la vida que realmente me gustaría tener. Por supuesto ha estado bien al principio: tengo un montón de experiencias sórdidas y puedo escribir sobre ellas sin detenerme y llenar hojas y hojas de papel hablando de mis borracheras, del vomito sobre las aceras, de los pezones de algunas de las chicas que me hacían caso en los clubs, y lograr que todo eso se parezca a lo que hacía Bukowski, o a algunos pasajes de Kerouac y de esos escritores subterráneos que se meaban y se cagaba encima después de haber visto el infinito a través de su botella de alcohol en una noche enloquecida, repleta de versos y putas y literatura.
Y tal vez lo que escribo, (sigo pensando, cuando ya casi llego a la estación del metro) se parezca un poco a esas experiencias, y eso lo hace real, tal vez esa materia oscura le de algo de fuerza a mis palabras… pero no sé que tanto quiero seguir haciéndolo… me duele la cabeza y tengo asco y… entonces, pegado en una pared al lado del metro, veo un letrero con un Buda gigante en blanco y negro que dice: “Clases de meditación, todos los días, gratis”. Saco una puma de mi mochila y apunto la dirección y el teléfono y una vez que estoy en el metro y el vapor de la respiración de la gente se acumula formando una nube viscosa, caliente, que me adormece, pienso en ese cartel y en que tal vez no esté tan mal llamar: Keruack, después de las drogas y la locura y los vómitos encontró a Buda. Y la verdad estaba mucho mejor que antes.
Una semana después del párrafo anterior estoy sentado en un pequeño salón en un departamento al lado de una plaza, intentando detener mis pensamientos, seguir mi respiración para quedarme vació. Frente a mi hay un chico, el que organiza las meditaciones; se llama Harim, no tiene pelo, es musculoso y no come carne. Junto a él hay una foto de Sri. Chinmoy, un maestro de la India que vive en Nueva York, del cual Harim es discípulo. A mí lado está una señora de unos cincuenta años y un tipo chaparrito que huele a tocino y una chica de Ukrania que va vestida toda de blanco y que es guapa (le cae el cabello hasta los hombros como una cascada rubia, de cerveza clara) Aunque es difícil detener los pensamientos por algún segundo estos se paran, o al menos esa es la impresión que tengo, porque la ansiedad, los montones de esperanzas, de ganas de conocer al amor de mi vida y enamorarme como en la “Dama de las camelias”, desaparecen y por esa diminuta fracción no están más ahí, moriendome con sus dientes afilados, ensuciando mis oídos con sus voces sucias de lugares mejores, de mujeres mejores, de historias mejores, de libros mejores, de aventuras y calles y noches y colores y rimas y canciones que valgan más la pena, que me hagan sentir mejor que lo que tengo, que todo lo que soy. Y aunque el momento es breve cuando salgo de ahí me doy cuenta que ha sido suficiente, que se ha transformado en una capa transparente recubriendo mi corazón, y que esa sensación de vació y presente me siguen a largo del día y todavía lo hacen cuando llego a casa de Poncho y me siento en la sala junto a él y a la Nena y al Coyote y a la Cuata. . A pesar de que sigo oyendo sus voces y les contesto, siento que no pertenezco ahí. ¡Tengo un secreto guardado en mis bolsillos y si meto la mano su frescura me despeja y como un talismán me dice que no tengo que pertenecer a nungún otro lado, ni buscar a nadie que tenga los ojos llenos de mariposa o estrellas o cualquier cosa cursi!
Dos meses después del párrafo anterior ya no estoy ni siquiera en Barcelona. Camino por las calles de Amsterdam, paso por debajo de sus puentes y contemplo sus canales. Es mi último viaje en Europa.
Cerca de la casa de Ana Frank me compró dos kebabs, me los acabo y luego, demasiado lleno y demasiado asqueado de mí, de tener que recorrer Amsterdam solo, de volver a sentirme tonto y lento y a punto de volverme loco, me tiro en un jardín y me pongo a darle vueltas a las cosas: dejé de meditar con Harim, a pesar de tener el bolsillo lleno de secretos, porque no pude, porque sentí que ese no era mi lugar. Para ser discípulo de Sr. Chinmoy tenía que cumplir varios requisitos: 1. Ser vegetariano 2. No tomar alcochol ni ningún tipo de droga 3. No usar bigote ni barba 4. Dejar el sexo para siempre. Durante varias semanas seguí al pie de la letra las indicaciones de Harim; me preparaba grandes platos de arroz y verduras y no comía nada más que eso, hasta que bajé diez kilos y comencé a caminar por las avenidas como un fantasma, con los ojos hundidos. Dejé de tomar sin mayor problema y la verdad, salvo un par de veces que probé el hashis, nunca usé drogas. Estaba casi rapado y no se me antojaba llevar ni la sombra de un bigote. Y el sexo, aunque tenía un poco de vez en cuando, tampoco es que fuera un casanova y tuviera que luchar con todas mis fuerzas conmigo mismo para no perder el control y lanzarme sobre el cuello de las señoritas llenas de perfume y gemidos fáciles y arrancarles las ropa y cogermelas ahí mismo. No. La verdad es que hasta fue un alivio, fue como quitarme un peso de encima: ya me podía dejar de preocupar de a quién me tenía que ligar esa noche y en lo guapa que sería y en lo que iban a pensar de ella mis amigos. No, no me costó dejarlo. Pero, a pesar de haber cumplido todos los requisitos para ser discípulo de Sri Chinmoy, una parte mía seguía gritando. Y cada vez lo hacía más fuerte. Había algo mal, algo que me hacía sentir incómodo. Así que cuando Harim me dijo que había llegado el día de decidir si iba a tomar el camino de Sri. Chinmoy para siempre, le dije que no, me vine a Amsterdam y planeé todo para regresar a México.
Dos semanas después del párrafo anterior estoy en un avión cruzando el atlántico, volando hacía México. Recuerdo a Harim. Aún cuando no me haya quedado ahí, ese secreto, esa capa que limpiaba mi corazón de futuro y sueños que me hacían daño, es una de las mejores cosas que me han pasado. De modo que, antes de aterrizar, le pido a Buda o a Cristo, o a ese Dios que todavía no sé que es, que me gustaría encontrar un maestro, que no voy a poder hacerlo solo.
En México todos es distinto; los colores de las calles por las que pasé miles de veces, la cara de mi mamá y mi hermano, mi pequeña habitación en mi casa de la Noria. Y todos, además, me dicen que aparte de flaco, estoy muy cambiado; que sonrío todo el tiempo como retrasado mental y no hablo con nadie. Yo intento retomar la vida que llevaba y adaptarme, de modo que regreso con la chica que era mi novia antes de irme a Europa, una chica dulce, morena, con ojos muy grandes que vive en Tepoztlán. Ahí, en su cuarto, antes de acurrucarme bajo sus brazos veo una fotografía que me llama la atención: un señor con un traje azul y una corbata a rayas mira fijamente hacia enfrente; lleva un bigote muy poblado y unas gafas. Le pregunto a mi novia quién es y ella me dice: “el maestro de mi hermana, es italiano”. No digo nada más y me deslizo junto a ella y la beso y la acaricio hasta quedarme dormido.
Otro día, en mi casa, dos semanas después, estoy sentando en la sala. Mi mamá llega del trabajo (es maestra en una escuela primaria) y me avienta un libro: “ten, toma, me lo prestaron en la escuela pero no voy a leerlo, leelo tú” Y yo lo abro y leo que es de un maestro Italiano, que se llama Alfredo. Alfredo Offidani. El ismo que casi ocho años después sigue siendo mi maestro.