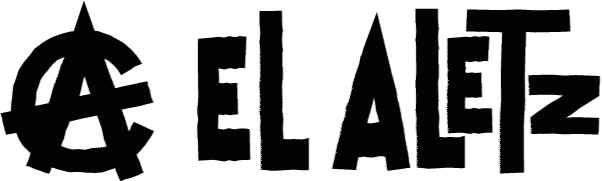Después de casi dos meses de días nublados la tarde se relaja, estira las piernas y abre un poco los ojos.
Estoy sentado en el café de siempre, pero mi hijo está dormido, así que puedo ponerme a escribir. Lydia está junto a mí, estudiando algo raro que suena como a metodologías logísticas y que a ella tampoco le interesa mucho.
Me gusta Lydia. Hoy, a pesar de que hay sol, trae un suéter negro que se abre por enfrente, dejando, unos pantalones de mezclilla y unas botas como de gamuza, cafés y altas. Los labios pintados de rosa claro y unos aretes de latón con forma de hoja de árbol. Cuando la conocí no me gustaba tanto como ahora. Creo que nunca le había dicho esto. Me gustó mucho, pero no como ahora, como en este momento que la veo dar sorbos a su frappé y escribirle a la Insomne en el iPhone.
Es como si cada día avanzara y al voltear y ver la verja de viejos prejuicios y peros y tonterías que los primeros días impidió que me gustará tanto como ahora, me sintiera muy contento, de estar tan lejos de esa zanja de pensamientos y miedo revuelto con lodo. Y junto a mí, caminando lejos de la barricada, lejos de los fusiles oxidados y las miradas tristes de la segunda guerra estuviera ella, y yo, en apariencia tranquilo, demasiado asombrado para que se me note. Sorprendido de verla y saber que no la cagué, que confié en mí y dejé que las cosas pasarán, y aquí está ella, guapísima, leyendo poemas de Max Rojas en un parque, amamantando a nuestro hijo, terminando su tesis, haciendo collares y cantando canciones de Disney mientras baila y mueve la colita.
De vuelta en el café. Bastian ya despertó. El sol se metió de golpe y se soltó un aguacerazo ( millones de delicadas agujas de agua ), pero no importa, con la luz de Lydia y mi bebé es más que suficiente.